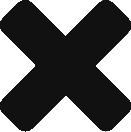Ayer soñé con mamá. En realidad, soñé muchas cosas más pero no las recuerdo porque nunca recuerdo mis sueños. Podría decir que no tengo sueños. Después de todo, ¿qué es un sueño sino el recuerdo de un sueño? Creo que alguien dijo eso, pero no recuerdo quién, así que puedo atribuirme la frase hasta que lo aclare.
La parte de mamá esta vez si la recordé: mamá me había tirado algo y yo me enojaba con ella por haberlo tirado sin consultarme. Era nuestra forma de comunicarnos: ella me retaba y yo me rebelaba, aunque de inmediato la perdonaba. A ella el enojo le duraba bastante a veces. Pero, creo que ella creía que siempre estaba pensando en mis intereses. Muchas veces se equivocaba. Nunca pudo aceptar que sus hijos habían crecido, y que, incluso equivocados, tomar nuestras decisiones es parte del proceso.
Me parece que mientras soñaba me di cuenta de que estaba soñando, y me sorprendió encontrarme soñando con mamá. Es lo que llaman un sueño lúcido: darte cuenta de que estás soñando. Creo que suelo tenerlos, pero tampoco estoy seguro porque nunca me acuerdo. Tal vez soñé con ella porque ayer me compré el libro “Mamá” de Jorge Fernández Díaz.
No pasó mucho tiempo antes de que un sonido a cascabel me despertara: Tomás jugaba con un “ratón” que Mariana le había regalado. Alcancé el teléfono para consultar la hora —5:59—. Me percaté que no había puesto ninguna alarma, a pesar de quería levantarme temprano a conocer la laguna.
Así son las cosas en Brasil: para salir a pasear es mejor hacerlo temprano. Después de las diez, el sol te cocina como un pollo al microondas. Por lo que he estado ajustando mi horario de a poco, para cenar y despertar más temprano.
Fui tomando coraje de a poco y logré levantarme para ir al baño. El gato me alentó con maullidos de alegría y pedidos de mimos. Habiendo tiempo de sobra, encaré con tranquilidad mi ritual matutino: lectura de diarios, lavado de platos y un round de cariño (parafraseando a Quino) con Tomás. A las 7:30 puntual, desayuné. Le hice una ofrenda de café, y le di a Mariana la oportunidad de acompañarme a lo cual respondió “ni loca, es Sábado”. Me metí en el baño para embadurnarme en repelente de insectos y me vestí.
Al salir, Tomás usaba la cama para entrenar para los juegos olímpicos, y Mariana solo era un obstáculo más: saltaba de un extremo de la cama al otro, se metía por debajo, salía por el otro extremo y volvía a saltar. A Mariana no parecía molestarle que el gato volara encima de ella. Luego de un par de vueltas murmuró “que gato y esposo tan activos”. Luego se dio vuelta y siguió durmiendo. Yo me armé con el barbijo y los lentes y salí apresurado, eran las ocho así que estaba sobre la hora ideal. Tomé por una calle interna, y bordeé la “plaza del árbol de aguacate” como a Mariana le gusta decirle, y salí por un camino cuesta abajo.
Es curioso como el idioma español tiene palabras distintas para designar las mismas cosas. Mientras que en Argentina le decimos palta, en Venezuela le dicen aguacate. Ni siquiera coincide el género de la palabra. Podría decirse que es un tributo del idioma a la extensión del antiguo imperio. Debo confesar, con cierta culpa nacionalista, que un aguacate me parece más sabroso que una palta. Debe ser porque me gusta el guacamole y suena parecido. En cambio, otros inventos venezolanos como cambur para designar a la banana, me parecen repelentes. Cada quien tiene sus gustos.

Luego de cien metros, desemboqué en la Avenida Prof. Atilio Marini. Caminé al costado de la bicisenda que atraviesa el centro del boulevard hasta llegar a la entrada de la universidad. Sin embargo, esta vez en lugar de entrar empalmé por un camino que va por un costado. Luego de andar unos cien metros la senda por la vereda se acabó y hubo que seguir por un costado de la ciclovía. Así seguí medio kilómetro más, hasta llegar a una esquina donde el carril giraba a la derecha y seguía por otra avenida. Yo en cambio agarré por la izquierda, por un pasaje angosto que se iba ensanchando hacia el fondo, y continuaba doblando a la izquierda. Al llegar a esa área, me di cuenta que estaba llegando: la calle, prácticamente vacía, circundaba la laguna que había venido a conocer. Sin embargo, tuve que caminar tres o cuatro cuadras más hasta encontrar la entrada.


Al fondo el follaje se volvía tan compacto que no se podía ver la laguna. No obstante, la naturaleza regalaba la canción del agua y el murmullo del viento. Esto último me hizo acordar al jardín de mamá. Por un tiempo, luego de que ella murió, solía pensar que parte de ella seguía en ese jardín al cual le dedicaba tanto tiempo. Por la forma en que aun crece podría decirse que es cierto. Un bosque en el medio de la megalópolis. Lo que más me gusta de él, es el murmullo que hace el viento al pasar por las hojas. Me lleva a otros horizontes.

Partí a casa sin mayores dilaciones. Ya eran más de las nueve y estaba sintiendo que empezaba a cargar el sol sobre la espalda. Buena parte del camino no tiene sombra, así que tenía que llegar pronto. Estaba volviendo por la calle que junto al arroyo sin nombre cuando escucho que alguien me llama:
—Como hago para sair…
—No sé no sé —respondo en español—. Não falo portugués.
Como no me parecía comprender, agregué:
—No soy de aquí.
Eso sí lo entendió.




 Digital Bodies Consulting
Digital Bodies Consulting