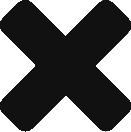Ya había entrado en la fase patética de mi estado de ánimo. Eran más de las 3 de la mañana, y la fiesta de fin de año de la empresa ya me había jodido el humor. Cansado de la música a todo volumen, de los grupos de sobreexcitados que contorsionándose torpemente y sin ritmo, y de los otros que se agolpaban junto a la barra de tragos gritando como salvajes, había salido al mirador que daba al Río de la Plata a tomar con serenidad un Gin Tonic. En el horizonte, un barco de carga parecía dirigirse al puerto de Retiro. Digo parecía, porque si uno lo miraba con atención el barco se quedaba fijo en el mismo punto. Pero, si por un momento uno le quitaba la vista aparecía en otro sitio completamente distinto. Como si una ventisca se lo hubiera llevado. «Será un barquito de papel», pensé distraídamente sin darle importancia. En realidad, estaba más interesado en unos círculos que mi mente dibujaba en el cielo. Llamó mi atención porque, al menos que yo recordara, no había tomado nada raro. Nunca me habían atraído las drogas. Me decían que era ortiva, pero me chupaba un huevo lo que pensaran mis “amigos” drogatas y pelotudos. «¿Tendré cansada la vista?», me pregunté. Tenía los ojos un poco secos por los lentes de contacto, pero nunca había experimentado un problema de este tipo. «Qué raro». Tomé delicadamente el lente de contacto derecho con el índice y el pulgar. Pestañé un poco, y sentí como las lágrimas fluían. Volví a colocarlo en él ojo. «¿Le habrán puesto algo a los tragos?», me pregunté. Lo descarté de inmediato: no era ese tipo de fiesta. Aunque no podía entenderlo del todo, pronto comprendí que los círculos estaban relacionados con mi respiración. Si me agitaba los círculos se contraían y desaparecían. En cambio, cuando respiraba profundamente, se hacían más amplios, se volvían consistentes, y tomaban una especie de hondura tétrica. Era una noche sin luna. Una ventisca sopló desde el río. De repente, me sentí expuesto. No sabría como describirlo en términos normales, pero sentí que el aire tenía un tufillo ominoso. Presentí que algo importante iba a pasar, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Me gustó. Sabía que no era normal, pero me sentía bien. Era una sensación agradable, como quedarse dormido. Traté de analizarlo: «estoy borracho, no hay otra explicación». Decidí que si el alcohol era el origen de la condición estaba determinado a seguir bebiendo.
Entre sorbo y sorbo, de reojo observaba con desprecio hacia adentro. Me preguntaba cómo podía ser que personas que todo el año se estaban tan pendientes de que los demás los perciban como gente seria y profesional, podían perder con tanta facilidad la capacidad de sentir vergüenza. Estaba un poco harto de toda esa gente. Quería alejarme de ellos. Sin embargo, al mirar mi vaso me daba cuenta de que en realidad quería alejarme de mí mismo. Detrás de las barreras que levantaba con mis títulos pomposos, los disfraces de mono de opereta que usaba en el trabajo, y la basura que acumulaba a mi alrededor (comprada en ¡12 cómodas cuotas sin interés!); en el fondo, lo único que anhelaba era un roce, una mirada, un poco de calor, alguien que me dijera que me entendía: una conexión verdadera. Yo no era distinto a ellos. Incluso podría ser peor, porque me apartaba para conservar mis muros emocionales que había construido para no mostrar mis miserias. Definitivamente los envidiaba. Mientras que yo escondía la cabeza como un avestruz, ellos tenían el coraje para humillarse y mostrar sus bajezas con tal de conseguir ese nexo fugaz pero intenso.
Links Interesantes
Respirar – Parte 1





 Digital Bodies Consulting
Digital Bodies Consulting