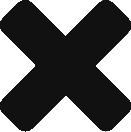—¿Querés sentarte? —pregunté haciéndome a un lado en el banco.
—No, gracias —respondió.
Siguió dando vueltas como poseído. El tipo era una fuerza de la naturaleza. De otra forma, no podría explicarme como hacía para mover ese cuerpo inmenso. Creo que pesaba más de ciento veinte kilos. Detestaba a casi todo el mundo porque sabía que lo jodían por gordo. El sentimiento era mutuo, pero los demás le temían. Por eso solo lo llamaban gordo a sus espaldas. Me estaba poniendo nervioso, así que me puse de pie para enfrentarlo. Quería que dejara de dar vueltas como un auténtico psicópata, por lo que lo tomé del hombro. Se dio vuelta. Cuando me enfrentó vi que estaba furioso, incluso más de lo normal. «Podría matarme», me espanté. Me aparté un poco. Tenía un olor a alcohol insoportable. Era repulsivo.
Observándolo en ese momento, no me extrañó que todos lo jodieran. Le ponían apodos peores: había un grupo, cada vez más numeroso, que lo llamaba el “gordo pete”. Alguien había lanzado el rumor de que el gordo había sido ascendido con tanta velocidad porque le hacía servicios especiales al director administrativo. En realidad, creo que el rumor también estaba destinado a destruir al otro, que era un gay de placard. Esa empresa era como una gran familia feliz: dentro de una envoltura hermosa hecha con frases de ocasión —armonía, diversidad, trabajo en equipo, Win-Win— todos estaban viendo como cagar a los otros. Se sabía que el gran jefe era una conserva en salmuera del Opus Dei. Sin embargo, dado que el tipo de administración era una maravilla en la gestión, mientras no se hiciera nada oficial y público, el gran jefe dejaba a un lado sus prejuicios en favor de los resultados.
Yo conocía bastante al gordo, y sabía que el rumor era una mentira. Lo que el gordo le calentaba al otro era la oreja. Llenaba su cabeza con promesas de cumplimiento improbable. Luego, trabajaba como un animal para cumplirlas. Básicamente hacía lo que todos querían hacer, pero no lo hacían porque eran demasiado vagos o porque no tenían el hambre. En cambio, el gordo tenía hambre todo el tiempo.
—Ya te va a pasar a vos. Cuando yo entré a laburar acá también era un palo —recordé que me dijo en una oportunidad. El gordo estaba obsesionado con su cuerpo: siempre estaba hablando de eso.
Generalmente yo me sentía a la defensiva cuando estaba con él. Esa vez, directamente estaba aterrado. El gordo seguía enfrentándome, con las venas de sus ojos inyectadas de sangre. Su aliento tenía un hedor putrefacto. Respiraba agitado. Eso no era nada fuera de lo común: siempre respiraba agitado. Como no respirar así si hasta ponía el aire acondicionado a dieciséis grados en pleno invierno. A veces, parecía que con la transpiración chorreaba grasa. Todo el tiempo tenía cara de orto. «Yo no quiero terminar así», pensaba cada vez que lo veía. Así de alienado y obeso. Al principio, cuando me venía a hablar, me daba tanto miedo que me quedaba paralizado.
—Ven —decía mirando a los demás—. Este pibe siempre me escucha. Como deberían hacer ustedes zánganos. Eso se llama reeees peeeto. Respeto. Erre eeee ese. Se los empiezo a deletrear para que vayan aprendiendo. Erre eeee ese peto. Res peto.
Irónicamente, él tomaba mis silencios como una señal de admiración. Ese favoritismo no me hacía el más popular entre mis compañeros. Había escuchado que algunos me llamaban “la mascota”.
—Muy bien Max. Res pete al gordo —me susurró una vez el gallego Pérez.
Se creía el genio de la comedia del sector “Desarrollo de software 7G”. Una mueca se me dibujó en la cara al recordarlo. El gordo lo interpretó como una invitación para continuar con su diatriba.
Links Interesantes
Respirar – Parte 1





 Digital Bodies Consulting
Digital Bodies Consulting