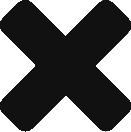Aunque, en ese momento eso ya no me importaba. Porque estaba entretenido con mi trago, apoyado en la baranda, sintiendo ese viento de verano que venía del río, indefenso ante los trucos que mi cerebro me hacía en una noche sin luna.
Volví mi vista sobre el agua. Una sensación de nauseas me embargó. Sentí como si fuera a caerme al río. Miré al piso y me pareció que se movía. Se me aflojó la rodilla izquierda. Me aferré con toda la fuerza que pude a la baranda. Mi mano derecha se puso roja. Luego amarilla. Sostenía con ella el peso de un cuerpo. No sé cuánto tiempo habría pasado hasta que pude ir a sentarme a un banco cercano. Me dejé caer sobre él. Cerré los ojos. Era un cuerpo inerte flotando en el vacío. No, flotando no es la expresión correcta. Más bien, sentía que me sumergía, cómo arrastrado hacia un agujero negro. En cada respiración, me hundía más y más. Era una marea que se llevaba todo, nada podía escapar de sus garras, ni siquiera la luz. Así entendí que era mejor disfrutar del viaje. Mansamente, dejé que la gravedad me atrajera. «¿Qué habrá del otro lado? ¿Habrá algún otro lado?», me pregunté. No estaba seguro. Pero, me reconfortaba esa gélida sensación de pasividad.
—¡Hijos de re mil puta! —la puteada atravesó mi mente como una luz roja.
El gordo Cohen, mi jefe, entraba intempestivamente al mirador. Aunque me ignoró por completo, su energía era avasallante y violenta. Fue como si me hubieran despertado con un balde de agua hirviendo. Mi ilusión terminó, los sentidos se sobrecargaron, el corazón latió totalmente fuera de control. No había rastros del mareo, pero una migraña, aguda como un alfiler, atravesó mi cabeza de punta a punta. Mientras tanto, el gordo seguía inmerso en su propia dinámica. En la mano izquierda, traía un vaso de whisky. En la derecha, su inseparable teléfono celular. Un monstruo de dos cabezas.
—Sí, espero —dijo en inglés, pegándose el tubo a la cara, con la amabilidad de un mayordomo. Luego, cubriendo el micrófono y apartando el aparato:
—¡Espero la reconcha de tu madre! —insultó en un castellano bien argentino.
El gordo no era ningún pelotudo. Observando con odio al cielo, aulló como si estuviera insultando a dios. Habiéndose descargado, bebió un trago de su vaso, y se volvió a poner el celular pegado al oído. Esta situación se reiteró una y otra vez. En cada repetición no dejaba de sorprenderme la capacidad que tenía el gordo, evidentemente innata, de inventar expresiones originales utilizando únicamente las palabras “re, recontra, concha, puta, hijos y madre”. No sabía que con tan limitada colección podían improvisarse tantas puteadas. Mientras yo reflexionaba sobre las malas palabras, el gordo no paró de caminar en círculos, resoplando de furia como un paquidermo.
—Muy bien. Muchas gracias por llamar —pronunció antes de cortar la llamada. Seguidamente agregó:
—¡Muchas gracias por arruinarme la fiesta de fin de año hijos de recontra mil conchas de puta madre!
«Esa también es nueva», pensé. Se tomó un momento para recuperarse. Al retomar la conciencia, se guardó el celular en su bolsillo y se acercó a mí con el ímpetu de un mastodonte.
—Maxi, te estuve buscando por todos lados.
«Debí suponer que no era casualidad que apareciera por acá», lamenté. El gordo Cohen me consideraba un hombre de su confianza. Mi abuelo había sido amigo de un tío suyo, así que nos conocíamos de vista desde antes, los dos somos ateos de origen judío. Las similitudes no acaban ahí: entré a la empresa a los veintitrés y él también. Claro, Cohen ya llevaba diez años adentro y yo solo uno. Supongo que por esas casualidades se sentiría identificado conmigo. A mí la sola noción de parecerme a él, me causaba terror.
Links Interesantes
Respirar – Parte 1





 Digital Bodies Consulting
Digital Bodies Consulting