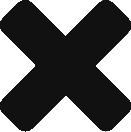—¡La puta madre! ¡¿Son boludos?! ¡Alguien llame una ambulancia! —ordené con vehemencia sin reparar a quienes me dirigía.
El grupo entonces reaccionó. «Llamen a un médico», gritaron algunos. Otros entraron al salón presurosamente. No me uní a ellos. Me quedé congelado, viendo ese cuerpo que no respiraba. Mirándolo… ¿Mirándome? Me aterré. Como una pasa de uva, me fui arrugando y encogiendo. «¡Esto no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser!» Cerca de mí, todos estaban frenéticos o conmocionados. «¡Andate! ¡Rajá de acá!», reaccioné. Nadie me estaba viendo. «¡Andate! ¡Andate! ¡Andate! ¡Andate! ¡Andate!» Sin que nadie lo notara, me escabullí de la “fiesta” a la calle.
Afuera me envolvió un fulgor. En las entradas de las discotecas, carteles brillantes de neón ofreciendo experiencias lujuriosas. Alcohol, drogas y rituales de danza paganos. Fantasías que prometen llegar al edén del sexo con venenos. Faros deslumbrantes, creados para atraer a los ingenuos. Esos candiles, ocultan la oscuridad que acecha en esos reductos. Sentía como si viera todo a través de unos anteojos rojo sangre. A la sombra de esas luces falsas, patovicas de músculos inflados y testículos encogidos, vestidos con ropas oscuras, sus miradas aún más sombrías vigilaban la entrada a esos paraísos infernales. Al examinarlos, me intimidaban con miradas alienadas, cargadas de odio. «No te vamos a dar ni siquiera justicia», sentí de ellos. «Monstruos. Estoy rodeado de monstruosidad». Incapaz de soportar la hostilidad, bajé la vista al suelo. Comencé a moverme, como un sonámbulo. Caminé con la cabeza gacha, derrotado.
—¡Forro! —me gritó un tachero que casi me atropella.
Era mi culpa, no prestaba atención a los autos, ni a los semáforos, ni a nada realmente. Mi mente estaba en automático.
—¡Movete, pelotudo!
Me apuré a cruzar la calle. Me agité al correr. No estaba en mi mejor forma física. Al recuperarme, noté que estaba en un descampado. A mi espalda, la zona de boliches desplegaba toda su sensualidad engañosa. Al frente, se extendían los edificios de la ciudad. Tuve una visión de ojos muertos, de cuerpos sin alma, de personas convertidas en zombis. Entonces, me atravesó un pensamiento: «estoy en las entrañas de una maquinaria monstruosa. Y esos tipos… Esos tipos… Esos tipos son sólo un engranaje más. La ciudad misma es el monstruo. Hay una cosa, un mecanismo, que te agarra y te transforma».
Avancé por el barro. Mis zapatos caros se ensuciaron, pero no me importó. Sentía que ahora estaba atento a las cosas que realmente importaban. Estoy seguro de que salí del descampado, y me moví por las calles. Aún era de noche, pero el crepúsculo matutino ya anticipaba alguna claridad. Probablemente deambulé sin rumbo alguno. Mis pensamientos eran como mis pasos: una marcha solitaria hacia ningún destino. Debieron pasar varias horas. A esa hora, solo los diareros estaban en la calle.
—Buen día —me saludó uno cuando pasaba a su lado, atontado.
—Buen día —atiné a contestar.
No estaba del todo despierto. Sin embargo, como en un sueño lúcido, podía reconocerme en la pesadilla. Me sorprendí al encontrarme dirigiendo mis pasos hacia la oficina. Era viernes, y a pesar de todo lo pasado debía presentarme, aunque a esa altura el trabajo ya daba igual. Al llegar, sentí que en ese lugar había algo corrupto. Yo estaba demacrado, sucio, desalineado. En toda la noche no me había quitado los lentes de contacto. Tenía guardados unos anteojos comunes en mi escritorio de trabajo. Así que me tomé el ascensor hasta el séptimo piso.
Observé alrededor. En ese nivel no había paredes: las separaciones por sección y área eran completamente imaginarias. «La gran oficina al estilo Google», reflexioné con ironía. Se suponía que eso estimulaba la creatividad, y el trabajo en equipo. Puro verso: oficinas del siglo XXI con mentalidades del siglo XIX. Incluso, en el supuestamente igualitario gran espacio, se las arreglaban para que hubiera diferencias: nuestras mesas de programadores eran gruesas, tenían separadores para marcar los puestos y cajoneras individuales.
Links Interesantes
Respirar – final





 Digital Bodies Consulting
Digital Bodies Consulting