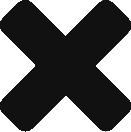El estruendo, agudo como un cuchillo, seccionó el segundo en dos. Los fragmentos de vidrio se dispersaron por todas partes. Al mismo tiempo, la defensa de la baranda cedió, y él comenzó a deslizarse al vacío. No puedo explicar lo que me pasó en ese momento. Me vi. Como si algo hubiera usurpado mi cuerpo, y yo estuviera fuera, observándome. Pero al mismo tiempo, podía percibir detalladamente las funciones de mi cuerpo: mi estómago, mi corazón, mis pulmones… Todo se aceleró. Estaba… Eléctrico… No estaba absorto en mí. Podía sentir todo lo que me rodeaba: el viento, la temperatura, la humedad… Era un estado de gran sensibilidad. A la vez que mi pensamiento estaba suspendido, mis sentidos se habían potenciado. Pero no me dominaba el ensimismamiento. Al contrario, me movía hacia el gordo. Mi condición tenía un objetivo, un fin, una meta: alterar el resultado de lo que estaba ocurriendo. En otras palabras, reaccioné por instinto. Instinto… Una naturaleza salvaje, enterrada en el fondo del código genético de los seres humanos. La suspensión de las funciones superiores del cerebro con el propósito de obtener una respuesta inmediata. Como sea que fuera, si hubiera pensado, probablemente el gordo hubiera caído hacia una muerte segura. En lugar de ese destino fatal, lo atrapé: del brazo primero; del hombro, luego; le pasé el brazo por adelante, le crucé mi pierna, parte de mi abdomen y mi pecho. Detuve su caída. Por un momento… Porque su cuerpo era demasiado pesado para mí. Fue en ese momento que volvió el pensamiento: «me va a arrastrar a mí también». Me entró el miedo, y el gordo se me resbaló. En ese momento, se me vino a la cabeza que el cuerpo del gordo se iba a desplomar hacia el río arrastrándome: también comienzo a caer. De un manotazo, me sostengo como puedo de la baranda. Pero, me resbalo por el sudor y sucumbo. Al final de la caída, el agua está fría y sucia. Entro en pánico. Me estoy ahogando. No puedo respirar.
Pero no fue así: retuve al gordo. No por altruismo, sino porque pensé que yo también estaba en una situación comprometida. «¡Agarrate de la baranda!», le grité pero no hubo respuesta. La determinación me volvió al cuerpo. La sangre, que se me había congelado hacía un segundo, se recalentó. Los pulmones se llenaron de oxígeno. El pecho se infló. Los músculos se contrajeron. Mis huesos y tendones se volvieron de acero. Mis nervios llevaron la orden de resistir a todas partes. Así que, aunque el dolor fuera como un fuego atravesándome, la voluntad de vivir fue más fuerte. Entonces, aparecieron manos anónimas y me ayudaron a tirar. Esas manos salvadoras nos alejaron de la muerte. El gordo cayó en el suelo boca arriba. Yo rodé entre los vidrios rotos.
—Casi se cae el gordo Cohen al río. ¡Qué boludo! Debe estar mamado —alguien estableció lo obvio.
Algunas carcajadas le siguieron. Una multitud se había formado alrededor. Tardé un momento en volver a la normalidad. Tratando de no clavarme una esquirla, me incorporé como pude. El gordo seguía tendido en el suelo. Había algo extraño en él, algo le faltaba. No tardé mucho en notarlo:
—¡No respira! —grité.
Se hizo un silencio sepulcral.
Links Interesantes
Respirar – Parte 1





 Digital Bodies Consulting
Digital Bodies Consulting